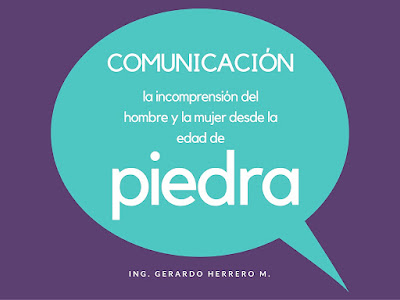En un viaje de juventud recorrí en más de cinco
meses una docena de países europeos al más puro
estilo "backpacking" de Indiana Jones. Grecia es por supuesto,
una parada obligada del mochilero internacional. Con la promesa de hermosas
playas, ruinas, paisajes, discotecas, muy buen ambiente, un país barato
comparado al resto de Europa y un sol radiante ¿qué más podría pedir un joven?
Al llegar al puerto de la legendaria isla Santorini
que hizo erupción hace miles de años, los proveedores nativos de cuartos y
hoteles se acercaban ofreciendo lo mejor a precios de ganga. Uno en particular
me llamó la atención. Era un griego bronceado no muy alto y de
algunos 32 años. Venía en una vieja combi VW que bajaba ruidosamente la carretera
del espectacular acantilado con su pequeño hijo de 7 años, quien era el
que realmente abordaba a los turistas y les enseñaba fotos de los cuartos que
ofrecía en la playa Kamari de arenas negras volcánicas. Decidí seleccionar al
papá y al hijo, porque me interesaba conocer el otro lado de la isla. El niño
había aprendido un extenso y perfecto inglés mientras que el padre no sabía ni
una sola frase. El niño servía de guía para informarte cómo llegar
a las secciones arqueológicas de más de 3,500 años de la isla (se
dice que Santorini formaba parte de la mítica Atlántida) y además negociaba con
energía los precios que regateaban los turistas suecos, alemanes, italianos,
etc. Curioso, porque los mismos italianos odian hablar en inglés, pero cuando
no les queda de otra, hasta ellos tienen que apegarse al idioma universal.
¿Qué le espera a un niño griego si no habla inglés?:
El aislamiento total.
Estamos hablando de Grecia, el país al que se considera la "cuna de la
civilización occidental". No es que no estén orgullosos de su idioma,
lo están, pero para poder comunicarse, el griego no llega un kilómetro fuera de
las fronteras de Grecia.
Hay mucha gente que estudia como segunda
lengua francés, alemán, chino, árabe, japonés, etc, como " segundo
idioma", antes que el
idioma universal: el inglés.
Hay varias razones ilógicas de por qué lo hacen: una puede ser que los
papás de un niño tienen normalmente resentimiento hacia Estados Unidos o
Inglaterra. Otra puede ser que los políticos del país tengan resentimiento
hacia esos países. Por ejemplo, en la otrora URSS se enseñaba mucho el francés.
Una situación ilógica es que los padres hacen que su hijo estudie un idioma
porque "suena bonito" o le da cierto "status". El problema
es que los hijos son los que pagan los errores de los padres. También, una
persona adulta puede preferir estudiar otro idioma primero antes que inglés,
porque sienta "afinidad" con el idioma que estudia.
Un caso es un conocido quien se
fue a Francia a estudiar en leyes porque quería entrar al servicio diplomático
de México. Aprendió maravillosamente el francés, pero no el inglés, por mil
razones. Lo único malo fue que rechazaron su solicitud precisamente por no
saber inglés. Su perspectiva original de su vida quedó modificada.
Me agrada el idioma alemán y dado que ya
hablaba inglés, decidí estudiar tres años alemán en el Instituto Goethe, y dos
meses en Austria. Y bien, ¿para que me ha servido en mi vida práctica? Para divertirme
con mis compañeros de clase, para presumirlo en mi currículum de papel, pero
eso es todo. Aprendí incluso alemán técnico, ya que soy ingeniero mecánico
eléctrico, lo malo es que los datos técnicos de maquinaria vienen en inglés. Pero
en retrospectiva considero que hubiera sido más práctico y provechoso aprender
un oficio como cocinar, habilidades como lectura rápida o aún haber profundizado
mi conocimiento de inglés. Los alemanes que viven en México ya hablan español o
mínimo el inglés.
Sí hay razones lógicas por qué las personas aprenden
un segundo idioma diferente al inglés. Puede ser que la
persona se va a ir a vivir o a estudiar a Francia, Alemania, Japón, China, etc.
O bien se van a casar con una pareja de esos países. Posiblemente ocurra que
deseamos conservar las raíces de nuestros antepasados (aprendemos árabe porque
tenemos parientes árabes). En estos casos es adecuado el aprender el idioma
particular. Por ejemplo, para haber justificado mi inversión de tiempo y dinero
debería haberme conseguido una esposa alemana, austriaca o suiza. Sin duda casarse
con una griega sería un buen motivo para aprender griego.
Ahora bien, hay idiomas particulares que
tienen gran valor no sólo por el poder de comunicación, sino para propósitos
diversos. El griego, por ejemplo, es un idioma clásico y los eruditos en
arqueología, filosofía, etc., deberían de estudiarlo como parte de su profesión.
De igual manera un estudiante de música que quiera cantar ópera debe aprender
el italiano. Si no es el caso de tu hijo, si no sabe inglés primero y bien, no es muy
práctico que aprenda primero otro idioma distinto. Por supuesto
que habrá gente que no este de acuerdo con esta afirmación, pero echemos un
vistazo a la situación idiomática mundial (por cierto que las fuentes varían
mucho en la clasificación de los idiomas, pero sirva para darte una idea):
1. Chino Mandarín. Hablado por unos 1,050
millones de personas como primera lengua, pero en China y Taiwán únicamente.
Por supuesto, que para agregar dificultad, los caracteres están en chino. Tiene
un valor bajo de "segunda lengua".
2. Inglés. Hablado por 510
millones de personas como primera lengua, pero repartidas en todos los
continentes. Además es el "el lenguaje universal" como valor de
"segunda lengua". Los caracteres son latinos.
3. Hindú. Hablado por 490 millones como primera
lengua, pero únicamente en la India, con caracteres devanagari y con un valor
nulo de segunda lengua.
4. Español.
Hablado
por 425 millones como primera lengua, hablado en España, bastante distribuido
en las Américas y poco distribuido en el resto del mundo, con caracteres
latinos y con valor muy alto de "segunda lengua" (en Estados Unidos, hay casi 30
millones de parlantes), además que el idioma gana fuerza, ya que la mayoría de
estudiantes sajones en Estados Unidos lo ha escogido como "segunda
lengua" y la tasa de natalidad de los latinoamericanos es alta y tiene una
buena penetración en Canadá, Francia, Brasil, Italia, Portugal e Inglaterra.
5. Árabe. Hablado por 255 millones como primera
lengua, medianamente distribuido en África, con caracteres arábigos y de valor regular
de segunda lengua.
6. Ruso. Hablado por 254 millones como primera
lengua, moderadamente distribuido por Asia, con caracteres cirílicos y de valor
bajo de segunda lengua.
7. Portugués. Hablado por 218
millones de personas como primera lengua, hablado en Brasil, Portugal y unos
pocos países africanos, con valor regular de segunda lengua.
8. Bengalés. Hablado por 215 millones de personas como
primera lengua sólo en Bangladesh, caracteres bengalíes, valor nulo de
"segunda lengua".
9. Malayo. Hablado por 175 millones, únicamente en
Indonesia, Malasia y Singapur, caracteres latinos y valor nulo de "segunda
lengua".
10. Francés. Hablado por 130 millones, en Francia, la
mitad de Canadá, Bélgica y algunos países sueltos, principalmente en el oeste
de África, con algo de penetración en España e Italia. Caracteres latinos, y
valor fuerte de "segunda lengua" (hay que hacer notar que el francés como
primera lengua pierde fuerza, ya que, entre otras cosas, las tasas de
natalidad de los franceses belgas y canadienses son muy bajas).
11. Japonés. Hablado por 127 millones, únicamente en
Japón. Caracteres chinos y dos alfabetos japoneses, valor bajo de "segunda
lengua".
12. Alemán. Hablado por 123
millones, en Alemania, Austria, Suiza y Lichtenstein, caracteres latinos, y un
nivel bueno de "segunda lengua" (es el idioma más importante en
Europa después del inglés y por sobre el francés, ya que lo hablan bastantes
holandeses, suecos, daneses, húngaros, noruegos, croatas, turcos, etc).
Ahora bien, si acomodamos los idiomas bajo
criterios de tasas de crecimiento y difusión creciente, así como importancia
relativa, (diferentes criterios dan diferentes “rankings”, los cuales siempre
son algo arbitrarios), podríamos sugerir:
1. Inglés, 2. Español, 3. Francés, 4. Alemán, 5. Árabe,
6. Chino, 7. Portugués, 8. Ruso, 9. Japonés, 10. Hindú.
Este acomodo de prioridades es poco
factible que cambie con el tiempo. Por ejemplo: puede sonar que el español,
siendo el segundo lugar, está muy cerca del inglés, pero no es así: la diferencia es abismal entre el
primer lugar, el inglés y el español.
Si tus hijos nacieron en cualquier país que
no se hable el inglés como primera lengua, lo práctico es que adopten el inglés
como segunda y el español como tercera. Si nacieron en un país de habla
hispana, el segundo idioma es el inglés y el tercero lo que gustes.
Ahora mismo hay gente que manda a sus hijos
a colegios donde enseñan francés, alemán, etc, hasta chino mandarín, con la
idea que es idioma de la potencia mundial futura, pero aquí están las razones del por qué el chino no
será el idioma universal:
El inglés ya se ha consolidado durante los
últimos 200 años. La "masa crítica" es creciente e irreversible
(como la inercia que trae una bola gigantesca de nieve). Es ya
la "segunda lengua" de todos los países del mundo. La infraestructura
creada en escuelas, libros, la globalización y los ejércitos de maestros hacen
que con el tiempo, en lugar de acortarse, cada vez sea más grande la brecha
ente el inglés y cualquier otro idioma.
Los chinos no están esperando a "que
el mundo cambie al chino como segunda lengua", ellos están aprendiendo el
inglés como segunda fuerza y a todo vapor.
"El inglés es el idioma universal,
global y es la clave para que nosotros los chinos accedamos a los avances
tecnológicos y científicos de Occidente. Desde la Segunda Guerra Mundial el
inglés se ha convertido en el lenguaje estándar. En vista de esta situación, la
gente de todo el mundo considera unánimemente al inglés como el idioma más útil
al cruzar la frontera de cualquier país. Así, desde el punto de vista de un
chino común y corriente, el inglés no es idioma para que hablemos con
estadounidenses o ingleses, es el idioma para que nos comuniquemos con
japoneses, coreanos, tailandeses, singapurenses.
A partir del inicio de los años 80's el
inglés se ha hecho obligatorio para entrar a la universidad. Los chinos
consideramos el inglés como el más popular idioma extranjero. Se estima que el
total de chinos que ahora mismo estudian inglés es mucho más grande que la
población total (510 millones) de angloparlantes nativos en todo el mundo. La
primavera del inglés ha arribado a China".
Ji Shaobin.
Es un error considerar al inglés como el
idioma del "imperio" o "país malo" Estados Unidos. El
inglés es simplemente el idioma nativo de decenas de países y el no saberlo es
considerado el "segundo tipo" de analfabetismo (el tercero es no
saber computación básica).
Y por cierto, no estaría del todo mal que
los países del mundo imitaran el ejemplo chino, especialmente los países
latinoamericanos y en particular México, por su frontera de miles de kilómetros
con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio.
En cuanto al francés está perdiendo
"mercado", inclusive en Canadá.
“En la provincia de Ontario el número de personas que conservan el
francés continua bajando. En el 2001 lo hablaban el 56.5% de los hogares
comparado con el 59% de 1999. Quizá los jóvenes no perciben valor agregado de
aprender francés en las escuelas. En ciudades multilingues, la población
francesa esta geográficamente diluida, lo que es otro factor que contribuye a
la erosión de los francoparlantes”.
Yanik Dumont.
El español está creciendo y ganando
"mercado" a pasos grandes comiéndose la participación de mercado del
francés, principalmente en los Estados Unidos y algo en Europa.
"Más de 1.4 millones de estudiantes
universitarios se enlistaron para aprender idiomas en el otoño del 2002. El
español fue el idioma más enseñado en las universidades estadounidense con el
53% de la gente inscrita, seguido por el francés con el 14.4%, alemán con el
7.1% italiano con el 4.5%, japonés con el 3.7 y el chino con el 2.4%".
Encarta, los idiomas más
hablados.
“Estados
Unidos se ha convertido en el segundo país con mayor número de hispano
parlantes en el mundo, por delante de España y tan sólo por detrás de México”,
según revela un estudio realizado por el Instituto Cervantes.
El análisis
lleva por nombre "Enciclopedia del español en los Estados Unidos", y
en el se estima que si bien EEUU es actualmente la segunda potencia del español
a nivel mundial, para el año 2050 podría ser la primera por encima de México.
Y es que el
aumento de latinos que comenzó en los estados fronterizos del sur, y que
después avanzó al Atlántico y el Pacífico, ahora cubre casi toda la unión
americana, al grado de que Seattle, una de las ciudades más alejadas de
México, ya cuenta con un 10% de Hispanos, según publica el diario El País.
Humberto
López Morales, un puertorriqueño que se encargó de coordinar el estudio,
asegura que las leyes en algunos estados que tratan de imponer el english only (solo inglés) no ayudan en nada, pues se trata de un fenómeno
imparable.
Por su parte,
Eduardo Lago, director del Instituto Cervantes en Nueva York, hace énfasis en
el empuje de la cultura latina con el idioma como un referente básico de su
identidad. Como ejemplo, las empresas reclaman empleados bilingües que puede
ganar hasta 20 mil dólares más al año si dominan ambos idiomas, al igual que
los medios de comunicación presentan cada vez más contenidos en español.
Además, en el
caso de los estudiantes universitarios que eligen otro idioma el español
también predomina. Unos 823 mil eligieron ese idioma como optativa en sus
cursos, muy por encima de otros como el francés o el alemán.
Las proyecciones demográficas de la oficina del censo de los EEUU
hablan de unos 140 millones de hispanos para el año 2050. Como la tendencia de
esos últimos años es hacia el bilingüismo, lo que incluye naturalmente el
mantenimiento del español, no cabe duda que para esas fechas el número de hablantes
del inglés y del español estarán muy igualados”.
Humberto López Morales.
Está muy bien aprender idiomas, sin
embargo, hay que ser prácticos en la vida y debemos tener claras las
prioridades, porque el tiempo apremia y perdemos competitividad, tanto personal
como a nivel país al no hacerlo.
En resumen, ten claras las prioridades:
primero es que tu hijo domine bien el inglés, y si después le gusta otro idioma
adelante. De otro modo se restringen mucho sus opciones de vida en este mundo
angloparlante. Si hablas inglés, háblaselos a tus hijos desde que son bebés. O
bien inscribirlos en un colegio donde le dan “inmersión total” de inglés o al
menos bilingües. Cuando compres películas en inglés, ponle subtítulos en inglés
también. Eso hará que tus hijos entrenen su oído muy rápido, aprendan las
palabras como se escriben y visualicen todo dentro de un contexto. Es efectivo
el método. También trata de enviarlos una temporada o veranos a escuelas de
idiomas en un país de inglés nativo.
Derechos Reservados, Ing. Gerardo Herrero Morales, 2016
gerencia@ccestrategica.com
https://mx.linkedin.com/in/gerardoherrero